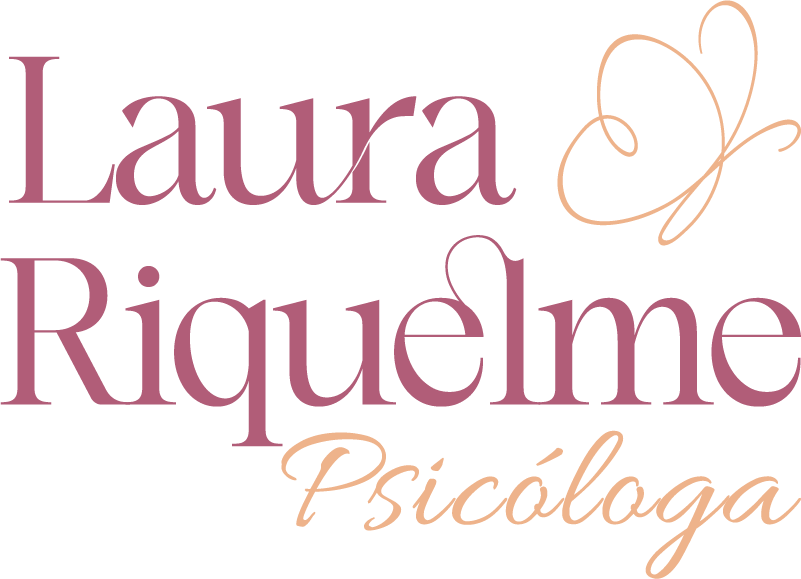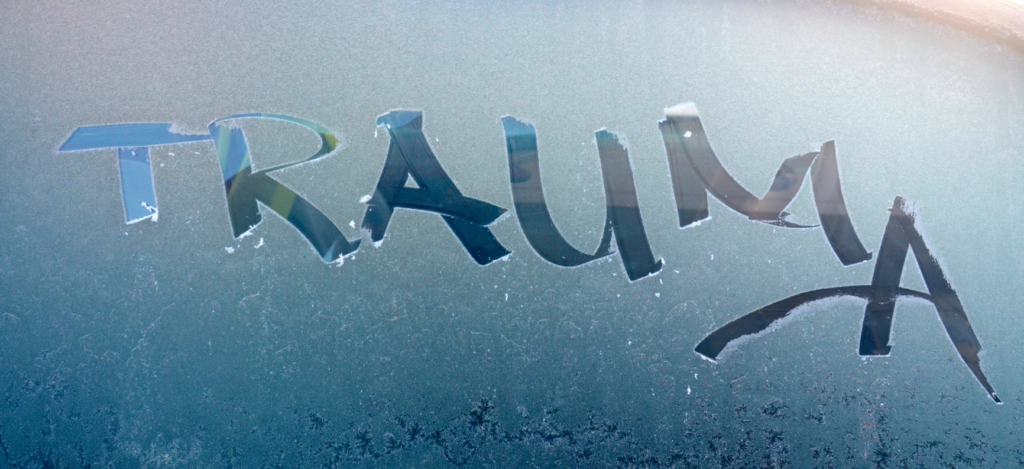El trauma es un constructo a veces difícil de definir, lo entendemos como un acontecimiento que nos hiere y hace que entendamos el mundo de forma negativa, siendo la base de diversos trastornos, pero en algunas ocasiones no es así. Me he cruzado un artículo que me ha parecido muy interesante, en él se relacionan varios conceptos, entre ellos el trauma y la resiliencia, os comparto un resumen para comprender mejor dicha relación. Dejo más información del artículo al final.
¿Qué entendemos por trauma? Tomando como referencia a Pierre Janet (1894, 1919), que fue un visionario del trauma, podemos definirlo como “el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona”. Avanzando en la complejidad de este constructo, trauma procede del griego y significa “herida”. Así, podemos entenderlo como “un acontecimiento que hiere nuestro sentido de la seguridad y del bienestar, y que nos llena de creencias falsas o destructivas sobre nosotros mismos y/o sobre el mundo” (Aznárez, 2012).
Podemos entender que el trauma supone una situación de estrés, agudo o crónico, que produce un impacto de consecuencias negativas y que puede llevar asociado un significado simbólico que determine las consecuencias del mismo. Por tanto, todos los sucesos adversos de la vida son susceptibles de producir impacto traumático. El denominador común del trauma psicológico es un sentimiento de inmenso miedo, de indefensión, de pérdida de control y de amenaza de aniquilación.
Podemos decir, por tanto, que los acontecimientos traumáticos destrozan los sistemas de protección normales que dan a las personas una sensación de control, de conexión y de significado. Desde esta perspectiva lo importante es el modo en que el hecho traumático cambia la visión que tiene la persona de ella misma y del mundo. El hecho marcará un antes y un después. Esa fractura es lo que lo define como traumático. El modo en que resulte afectada la persona dependerá de su historia personal (sistema de creencias previo), el tipo de situación traumática, las circunstancias que la rodearon y qué esquemas cognitivos sean centrales en el armazón del individuo (cuáles son aquellos que le identifican y definen en mayor medida como ser en el mundo).
En la infancia, muchas amenazas percibidas provienen más de las señales afectivas y de la accesibilidad del cuidador que del nivel real de peligro físico o el riesgo para la supervivencia (Schuder y Lyons-Ruth, 2004). Una forma de traumatización que a menudo se pasa por alto son los llamados “traumas ocultos” que se refieren a la incapacidad del cuidador para modular la desregulación afectiva (Schuder y Lyons-Ruth, 2004). Tomando como referencia los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático (TEPT) en el DSM-IV-TR (APA, 2000), lo esencial en la sintomatología postraumática es la oscilación entre la reexperimentación del trauma y la evitación del mismo.
Al tiempo, se observa un solapamiento de síntomas entre TEPT y otros trastornos que tienen el trauma como situación común a todos ellos y la disociación como mecanismo de defensa ante la imposibilidad de integración de la experiencia traumática, que facilita poder seguir viviendo con esquemas anteriores a costa de expulsar de la conciencia una parte dolorosa de la experiencia.
Estos trastornos son: Trastornos afectivos; Trastornos psicóticos; Trastorno de la personalidad; Trastorno uso de sustancias; Trastorno de angustia; Trastorno de somatización; TOC; Trastorno disociativo (Van der Kolk, 2000).
En 1980, la APA consideró los acontecimientos traumáticos como fuera de la experiencia humana habitual. Según estudios recientes, en la actualidad el trauma en la infancia y la adolescencia es tan común como para considerarlo normativo; considerándose extraordinarios en la medida en que superan las capacidades adaptativas habituales de los seres humanos a la vida. Observamos que el estrés, como proceso psicológico que se activa cuando se percibe algún cambio en las condiciones ambientales está en la base del hecho traumático. Cuando una situación es ambigua, desbordante, requiere la movilización de recursos psicológicos adicionales e incluso es amenazante o dañina; es cuando se moviliza el proceso de estrés.
RESILIENCIA
La experiencia de las personas nos está permitiendo el abordaje con modelos de trabajo que se basan en concepciones de resistencia a la adversidad, que pueden reparar la idea de daño y de víctima. Puede constituir un error importante aportar solo una visión victimista que ve al superviviente como necesariamente dañado, necesitado de ayuda, afectado aunque lo niegue o rechace buscar ayuda. La literatura psiquiátrica ha definido el síndrome del torturado, del superviviente de campos de concentración, de la violación, del exiliado y tantos otros síndromes que constituyen generalizaciones, que en ocasiones no se pueden sostener, y etiquetas entomológicas que confunden una vivencia (que cada persona procesará de un determinado modo) con una enfermedad.
Se observa que hay personas que adquieren aprendizajes positivos y experiencias de fortalecimiento personal tras vivir las experiencias traumáticas. Este aprendizaje y experiencia tienen que ver con al menos cinco posibles áreas: Relación con los otros, cambios en la vida, percepción de sí mismo, creencias y sentido de la vida. Desde una perspectiva ecológico-transaccional, la resiliencia se define como un proceso dinámico donde las influencias del ambiente y del individuo interactúan en una relación recíproca que tiene como resultado la adaptación positiva de la persona en contextos de gran adversidad (Melillo y Suárez, 2005). Esta definición distingue tres componentes esenciales que deben estar presentes en el concepto de resiliencia:
- La noción de adversidad, trauma, riesgo o amenaza al desarrollo humano. El término adversidad puede designar una constelación de muchos factores de riesgo o una situación de vida específica. La adversidad puede ser definida objetivamente, a través de instrumentos de medición, o subjetivamente, a través de la percepción de cada individuo.
- La adaptación positiva o superación de la adversidad. La adaptación puede considerarse positiva cuando el individuo ha alcanzado expectativas sociales asociadas a una etapa de desarrollo, o cuando no ha habido signos de desajuste
- El proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen en el desarrollo humano. La noción de proceso permite entender la adaptación resiliente en función de la interacción dinámica entre múltiples factores de riesgo y de protección, los cuales pueden ser bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afectivos, familiares, biográficos, socioeconómicos, sociales y/o culturales.
La respuesta resiliente consistiría en una acción orientada a metas, una respuesta sustentada o vinculada a una visión abordable del problema, como conducta recurrente en una visión de sí mismo, caracterizada por elementos afectivos y cognitivos positivos y proactivos ante los problemas, los cuales tienen como condición histórico-estructural las condiciones de base, es decir, un sistema de creencias y vínculos sociales que impregnan la memoria de seguridad básica y que de modo recursivo interpreta la acción específica y los resultados (Saavedra y Villalta, 2008).
El término resiliencia resume y comunica en una sola palabra la simbiosis natural y única de flexibilidad, resistencia, adaptación y recuperación; situándose en una corriente de psicología positiva y dinámica de fomento de la salud mental, considerándose una realidad confirmada por el testimonio de muchísimas personas. El entrenamiento en resiliencia se ha basado en las investigaciones de Seligman y su equipo, tras comprobar cómo las intervenciones en resiliencia mediante técnicas controladas lograban que los sujetos tuvieran una visión más positiva de la vida y realizasen un ajuste saludable a la adversidad; reduciendo la probabilidad de desarrollar ansiedad o depresión posteriormente (Parks y Steen, 2004; Duckworth et al., 2005; Dahlsgaard, Peterson y Seligman, 2005; Vázquez, 2006, 2009; Poseck, 2006).
Lluch (2003) describe un modelo de salud mental positiva, logrando discriminar 6 factores:
– Satisfacción Personal: satisfacción de la persona consigo misma, con la vida y con el futuro.
– Actitud prosocial: predisposición a escuchar, comprender y ayudar a los demás.
– Autocontrol: capacidad para mantener el equilibrio personal.
– Autonomía: capacidad para tener criterios propios y actuar de forma independiente.
– Resolución de problemas y autorrealización: búsqueda activa de soluciones frente a los problemas y crecimiento personal.
– Habilidades de relación interpersonal: capacidad para interactuar con los demás.
De esta manera, en el modelo de desafío interactúan dos elementos: los factores y conductas de riesgo, y los factores y conductas protectoras, donde los segundos operan como escudos que reducen la vulnerabilidad de la persona a desarrollar algún tipo de trastorno. Valverde et al. (2001) definen los factores de riesgo como todos aquellos determinantes que están en el ambiente, que no dependen de los sujetos y que aumentan la probabilidad de que ocurra, en el corto, medio o largo plazo, algún acontecimiento dañino.
Por otra parte, las conductas de riesgo son aquellos comportamientos que dependen de los individuos y que tienen una intención, se dirigen a metas, conscientes o inconscientes. Como contraparte están los factores y las conductas de protección.
Los factores protectores corresponden a todos aquellos elementos, personales o del entorno, que posibilitan la salud integral, la calidad de vida y el desarrollo de la persona. Los factores protectores se pueden distinguir entre externos e internos: los primeros se refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de daño (familia extendida, integración social y laboral, etc.); mientras que los segundos se refieren a atributos de la propia persona (estima, seguridad y confianza en sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía). Por su parte, las conductas de protección se definen como aquellos comportamientos que dependen de los individuos y que los aleja de uno o más riesgos o daño.
Con lo descrito hasta ahora se puede entender que la resiliencia, con su doble dimensión de cualidad humana y proceso dinámico, es el resultado de la interacción de factores de riesgo y de factores de protección, y tal como señaló Rutter (1993) no radica en la evitación de experiencias de riesgo, sino que resulta de tener el encuentro en un momento dado con una prueba que la persona puede superar con éxito. Por tanto, no debe interpretarse que el modelo de desafío está en oposición al modelo de riesgo, sino que lo complementa y lo enriquece, acrecentando así su aptitud para analizar y diseñar intervenciones eficaces.
La resiliencia natural, unida a los mecanismos protectores que nos ayudan a vencer la adversidad, configura un sistema muy poderoso de protección y supervivencia. Por desgracia, este sistema no es invulnerable o inmune a los efectos tóxicos de ciertos estados emocionales anómalos que interfieren con la capacidad para afrontar y procesar saludablemente las calamidades. A continuación, describiré los venenos más comunes y nefastos: el pánico, el aturdimiento, la depresión y el estancamiento.
Estas condiciones nocivas debilitan los cimientos de nuestra resistencia y flexibilidad e inhabilitan nuestra aptitud para echar mano de esas herramientas que nos ayudan a amortiguar los golpes y a recuperarnos de sus secuelas. Podemos describir dos causas generales muy importantes de vulnerabilidad. La primera es haber sido víctima en el pasado de sucesos traumáticos, porque es indudable que un historial de desgracias agota la resistencia de las personas a infortunios futuros.
Quienes han sido traumatizados una o más veces, se hacen hipersensibles a situaciones estresantes y a nuevas amenazas. La segunda causa mentales que debilitan nuestras defensas y consumen la energía y el vigor que necesitamos para protegernos o luchar en los momentos difíciles. En situaciones extremas y duraderas de infortunio, el agotamiento o la falta de energía física y emocional hacen sencillamente imposible la batalla por sobrevivir.
TRAUMA, PERSONALIDAD Y RESILIENCIA. UNA VISIÓN APROXIMADA DESDE LA PSICOTERAPIA BREVE INTEGRADA. Saldaña, J. 2011. Copyright 2011 by Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia ISSN: 2253-749X
Si te interesa este tema te aconsejo leer el artículo completo, aquí dejo el enlace:
https://www.psicociencias.org/pdf_noticias/Trauma__personalidad_y_resiliencia.pdf